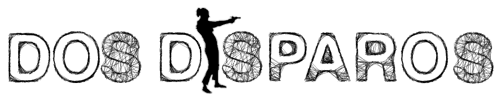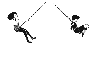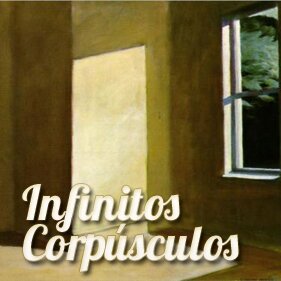Era una mañana cálida, de finales de primavera. Yo miraba la ciudad desde la altura, y concluía que el destino, por lo general, es exactamente incierto. Vamos a mi casa en el Arrayán, había dicho Paula un rato antes, con la mirada perdida y esa voz baja y delicada que me había hecho oírla con súbito interés. Fue esa misma voz la que nos avisó después que no podía encontrar su casa, que algo había pasado: un movimiento de tierras, un desvío de aguas, una tormenta… No se lo explicaba. Aunque con ella -lo comprendería con el tiempo- las explicaciones razonables fueran una cosa innecesaria y hasta vulgar.
Eran las nueve de la mañana cuando el bar comenzó a cerrar. El misterio de no tener sueño podía ser fácilmente resuelto. Era el otro, el de pensar en acostarme con la luz del día ya instalada, el que aún ahora me sigue pareciendo incomprensible. La noche había sido tranquila, entre alcoholes diversos y esa poesía triste que sólo proporciona la ebriedad cansada. Jean Jacques y sus constantes alusiones literarias, Alejandro y su búsqueda de restos de piscola, mientras Paula y yo, apoyados en la barra, conversábamos de lo demás, de todo lo demás… Lo primero que me cautivó fue su piel, extremadamente blanca. Le pregunté qué hacía y me contó del arte, de la pintura y de una próxima instalación que consistía en cabello humano simulando un cerro. Un fuego eterno que no lograba consumir la virgen y una voz de horror que permitía un aspecto más sinuoso de las cosas. Busqué en su rostro algún atisbo de seducción, pero no logré encontrarlo. Me detuve en su piel blanca otra vez y me comentó de su casa junto al río y de sus paseos entre los árboles del bosque y las montañas. Desde su cabaña, agregó, se podía ver la cordillera y el río era más bajo que en lugares aledaños. A veces me baño ahí, y entonces pienso que debería pintar sensaciones antes que figuras, pero claro, eso tampoco es nada nuevo, se escudó antes de que yo dijera nada. Me gustaba como hablaba, suave y lentamente, como si el tiempo hubiera transcurrido y ya no quedara más que eternidad.
Decidimos, junto a Jean Jacques y Alejandro -quien perdía toda dignidad suplicando más cerveza gratis-, arriesgarnos hasta El Arrayán. El día había comenzado afuera, el sol empezaba a molestar y entre cientos de oficinistas apurados y la angustia de la observación ajena, enfilamos hacia el río y las montañas. Bar’o’metro cerró sus puertas y en la mirada de Claudio, barman y amigo, pudimos ver una mezcla de picardía y de nostalgia. En aquel gesto de cerrar el bar -su bar, nuestro bar- había un ánimo paternal de protegernos, de enviarnos de regreso a casa con la dosis justa.
En el camino nos detuvimos a comprar agua y cigarrillos. El sueño aún no aparecía y, entre las sonrisas y bromas de siempre, en menos de una hora llegamos al sector al que nos dirigíamos. Fue en ese momento cuando Paula comenzó con su discurso incoherente. La casa no estaba por ninguna parte, aunque sí podíamos ver el río a un costado y la cordillera al frente. En el tono de su voz no se advertía nerviosismo alguno, ni tampoco un acento diferente que la delatara. Su piel comenzaba a acalorarse y entre nuestro apuro y su tranquilidad pasmosa, se creó un espacio que nos hizo, sin embargo, disfrutar de aquel momento. Paula estaba perdida, o no vivía ahí… Bebimos agua y observamos el paisaje. El silencio sólo era recortado por el canto de los pájaros y el murmullo de las aguas del pequeño río.
Después de un momento, indefinible para todos, decidimos entrar en un sitio sin casa, cuya entrada estaba protegida por una cadena que nos fue fácil levantar. Paula dijo que allí pensaba construir su casa y, recién entonces, concluimos que tal vez los tres habíamos entendido mal.
El sol ya estaba en la mitad del cielo, pero a nosotros nos protegía un ralo bosque ubicado a ambos lados del río. Mientras Jean Jacques se quedaba dormido bajo un árbol y Alejandro, extrañamente energizado, ya iba en la mitad de un cerro enfilando decididamente hacia la cima, Paula se acercó a la orilla, se desnudó completamente y se metió en el agua. Más que por su desnudez, me sorprendí -una vez más- de su piel. Su espalda bajaba suave y perfecta, y su vientre, poco abultado aún -a pesar de las noches de bar- recordaba en algo a una escultura griega; sus piernas largas y bien distribuidas, sus senos pequeños y firmes… Nada en ella parecía fuera de lugar, o extraño. Tal vez sólo su blancura ilimitada, su sonrisa limpia y la ausencia absoluta de cualquier atisbo de sensualidad.
* * *
Un movimiento simple -cuyo objetivo se desconozca- puede tener un efecto importante, misterioso y solemne que dure mientras se ignore su objetivo externo y concreto, actuando como un sonido puro.
Vassily Kandinsky
De regreso a la oscuridad del bar, observamos una secuencia boxeril, al interior de seis cajas luminosas. Con distinta intensidad, Paula había hecho el resumen de un knock out, hasta dar con la cabeza de uno de los boxeadores contra la lona. La secuencia pertenecía al famoso combate entre Muhammad Ali y George Foreman, realizado en Kinshasa, Zaire, en 1974, en donde Ali recupera la corona de los pesos pesados, que le había sido injustamente arrebatada por haberse negado a pelear en Vietnam.
Habíamos estado largo rato observando la secuencia y además la reacción que ésta producía en los parroquianos del Bar’o’metro. Algunos se quedaban observando, tal como nosotros, fijamente y en silencio, hasta emitir algo parecido a una sonrisa y retomar su desplazamiento rumbo al baño. Otros hacían comentarios relacionados con el box y la técnica tal o cual usada por uno u otro boxeador representado. Una joven, casi adolescente, había dicho que no le gustaba el color de las pantallas. Claudio, nuestro amigo barman, dijo que mataría a cualquiera de los dos de un solo golpe. Otros pasaban mirando de reojo y un muchacho le dijo a su amigo que “las peceras tenían muñequitos que peleaban”. Así, en media hora o menos, se resumió la ambigüedad de la producción del arte y su recepción. Además de esto, y siendo un detalle no menos importante, Paula hablaba cada vez más cerca de mi oído y yo pensaba que estaríamos pronto junto a un río, ella desnuda bañándose al amparo de los árboles, y yo observándola, como si fuera una secuencia al interior de una caja luminosa.
* * *
Another flashing chance at bliss…
En más de un sentido era exacto estar ahí con ella. Paula sonreía desde el agua, realizando gestos de saludo con la mano. Tengo frío, dijo al salir, rozando con su cuerpo el mío, e invitándome a tocarla y comprobar que la temperatura de su piel era aún más baja. Estás fría, le dije al apoyar mi mano en su muslo y dejar que se moviera entre su rodilla y su cadera. Por quinta o sexta vez aquella noche-madrugada-y-ya-mañana-o-mediodía intenté advertir alguna seña que indicara continuar. Una mirada suya al horizonte, su respiración más rápida, un guiño o algún gesto… pero nada de eso sucedió. Repentinamente se alejó, buscó un lugar cercano y se acostó, cubriendo sus partes más íntimas con la ropa que se había sacado minutos antes. Ven acá, acuéstate a mi lado, me pidió. Intenté buscar a Alejandro con la vista, pero ya se había perdido en la inmensidad de la montaña. Jean Jacques seguía hablando dormido, esta vez recitando párrafos enteros del Quijote: Esa es natural condición de mujeres, desdeñar a quien las quiere y amar a quien las aborrece. Entonces intuimos una primera siesta que nos llevaría luego hasta un primer gran sueño, lánguido y extenso, aún confuso por la mezcla de alcohol, el baño frío y las frases del ingenioso caballero de lánguida figura. Callad, amigo, que mayores secretos pienso enseñarte y mayores mercedes hacerte; y por ahora curémonos, que la oreja me duele más de lo que yo quisiera.
Paula interrumpió mi camino hacia los sueños interponiendo su mano entre la luz del sol y mis ojos. Formó animales y emitió sonidos que me recordaron los parajes de mi infancia. ¿Lo ves?, me preguntó Paula, señalando hacia la cumbre. Pude ver algo de nieve, nieves eternas, inmutables, que por días bogaría en ellas, rodeando el cono superior de la montaña. Entonces lo vi, o creí verlo. Estaba sentado hacia el poniente, con las rodillas encogidas y el mentón apoyado sobre una de sus manos. Lo veo, señalé sin levantar la voz. Las horas han pasado y el sueño ha invadido mi vigilia, dije intentando imitar el tono quijotesco de Jean Jacques, que aún mantenía diálogos, ágiles reclamos y luchaba por doncellas taberneras contra aldeanos ignorantes. Es una sola cosa, estoy despierto pero dormido. Y entre el arrullo del sonido provocado por el viento entre las hojas, mis ojos se cerraron por completo. Me siento bien contigo, aunque no te entienda del todo, creo que alcancé a decir, pero ella ya se había entregado al sueño…
Estaba solo en la mitad de una enorme extensión de hielo. A pesar de la baja temperatura, me sentía bien. El cielo mantenía una luminosidad intermedia. Caminaba dejando pedazos de mi ropa atrapados en grietas blancas, asegurándome de que no se las llevara el viento. De esta forma, pensaba, me aseguraba de caminar en línea recta. No sabía a qué lugar me dirigía, ni del que venía. En los sueños no existe el tiempo y tal vez por eso no sentía apuro y creía poder romper con el orden habitual de las cosas. Fue así como me encontré de frente con otra planicie de hielo, más grande que la anterior. En este campo inmenso había instaladas esculturas sobre bases de hielo de algo más de un metro de alto. Las esculturas correspondían a personas desconocidas para mí. Mientras avanzaba me ponía frente a cada una e intentaba adivinar su nombre y el de sus antepasados, hasta que me encontré con Paula convertida en hielo y le pedí que me diera el código de acceso; exactamente eso fue lo que le dije. Sin embargo, no me respondió. Toqué sus piernas a la altura de sus muslos e intenté subirme en ella para abrazarla y darle un poco de calor, pero fue inútil. Ella, en una reacción que no esperaba, comenzó a desaparecer, a transformarse en agua y a escurrir por entre mis pies, que se abrieron para permitirle un mejor y más directo viaje, eso creí, hacia la desaparición.
Al despertar froté mi cara. La barba estaba crecida y el sol ya se ocultaba. Alejandro seguía sentado en aquella cima, en la misma posición, meditando, sin mover un músculo. Un ave de grandes proporciones lo rodeaba con su vuelo, dibujando círculos a su alrededor. Jean Jacques miraba el bosque, sin moverse, en completo silencio. Habían pasado tres días y no lo habíamos notado. El sueño o trayecto de un espacio hasta otro, recordé, puede tomar mil años, o incluso más, justo en el momento en que Paula abrió los ojos. ¿Dónde están todos?, dijo como si hubiéramos sido una docena de personas. Siguen donde mismo, le contesté sin saber a qué atenerme. Vamos, tomemos un poco de aire, nos vendrá bien… Paula se puso en pie, terminó de vestirse y encendió un cigarrillo que encontró tirado junto a una botella.
Eran las siete de la tarde cuando comenzamos el retorno a la ciudad. Asomaban las primeras estrellas. El bar estaba por abrir.
Ilustración: Stephanie Male
 Kindle
Kindle