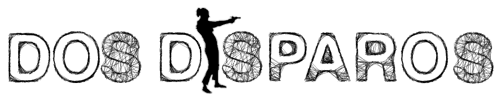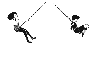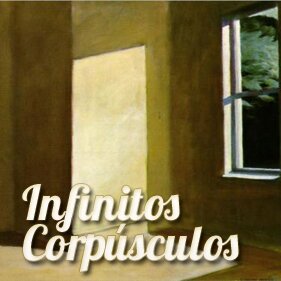Las botas de la muchacha van y vienen por el salón. Sus pasos derrumban las estructuras que van encontrando a su paso. Sin esas botas todo seria diferente, piensa Martín, desde el aburrimiento infinito de su escritorio.
Son sus botas y ese aire de desarraigo, de no-pertenencia. A veces ella combina las botas con unos jeans ajustados que dibujan la dulzura de sus caderas. Cada vez que pasa frente a su escritorio, éste la mira de reojo y siente como se le va poniendo dura al compás de sus pasos.
Hace un par de semanas las botas venían acompañadas de una falda blanca de algodón con vuelos y un sombrero de paja que lucía el paso de los años. Martín estuvo a punto de perder el control, a punto de detenerla, de sujetar uno de sus brazos y decirle que ya no lo aguantaba más, que debía follarla en ese mismo momento, sin importar el hecho de que se encontraran en medio del laboratorio de computadoras, en un martes o miércoles cualquiera, con un montón de estudiantes alrededor.
Son sus botas y ese aire de desarraigo, de no-pertenencia. A veces ella combina las botas con unos jeans ajustados que dibujan la dulzura de sus caderas. Cada vez que pasa frente a su escritorio, éste la mira de reojo y siente como se le va poniendo dura al compás de sus pasos.
Pero una vez más Martín se contuvo de hacer lo que sus instintos le dictaban, pensó en lo que había dicho el doctor, ignorar las ideas que primero se le vinieran a la cabeza, tratar de racionalizar sus acciones, de implementar la ley de los opuestos. Luego pensó en alguna forma más normal de establecer contacto pero ninguna idea resultó lo suficientemente convincente. Escribirle una carta era una idea tonta, presentarse de la nada y preguntar si podía ser su amigo, era tanto o más ridículo. Sus opciones eran limitadas y la única esperanza estaba en que ella le hablara, que en algún momento su computadora dejara de funcionar, o que no pudiera realizar algunas de las tareas asignadas en sus clases de Photoshop o diseño gráfico. Era el segundo semestre de Martín trabajando en el laboratorio y ella no se había acercado a preguntar ni una sola vez. Inversamente proporcional a esto era la erección que se estaba formando entre sus piernas. Después de un rato la erección comenzó a doler y Martín buscó refugio en el baño y dejó escapar el líquido verdoso que le quemaba las entrañas.
Martín vivía en una ciudad pequeña, de no más de 50 mil habitantes en las cercanías de San Francisco. Un lugar donde el sol y el azul del cielo y el agua eran parte habitual del paisaje. Las posibilidades de verla a ella en otro lugar que no fuera el laboratorio de computadoras eran enormes, Martín veía a sus estudiantes todo el tiempo, ya fuera en el supermercado, en la feria de verduras, en su bar favorito, o en los paseos por la playa. Las mismas caras una y otra vez, como siempre ocurre en un pueblo chico. Pero a ella no la veía nunca, no importaba el horario ni la ubicación, ella siempre estaba ausente. Martín había pensado en la posibilidad de seguirla, pero ella y sus botas dejaban el laboratorio un par de horas antes que él, y le era imposible inventar una excusa que lo liberara de su trabajo antes de la hora de salida.
Martín trataba en vano de encontrar una explicación a la extraña obsesión que le quitaba el sueño. La muchacha no era particularmente hermosa, pero la combinación de sus atributos era mayor a la suma arbitraria de estos. Su pelo castaño claro estaba atravesado por líneas doradas dibujadas por el sol a través de los años, su figura esbelta era delineada por sus largas piernas acentuando la dureza de sus nalgas. Su caminar le recordaba a Martín la figura de Sylvia Plath, quién un día cansada de todo metió su cabeza en lo profundo del horno de su cocina y dio el gas. Mientras imaginaba si la vida de la muchacha con botas sería tan tormentosa como la de la poetisa suicida, un hombre enorme con aliento a vino barato lo saco de su mundo imaginario. Mi maldito computador no esta funcionando, dijo con una voz raspada por tanto cigarro a medio fumar. Martín no pudo evitar arrugar el rostro y se levantó frunciendo la nariz. Lo que pasa es que Bill Gates quiere destruirme, cada vez que intentó hacer algo en la computadora Gates intenta arruinarlo. Caminan hacia el computador, Martín varios pasos atrás para evitar sentir su hedor. Presa del fastidio y la frustración, el hombre le muestra a Martín el tablero y golpea insistentemente la tecla enter en el teclado. Martín se ubica a un distancia intermedia entre el computador y el hombre intentando respirar lo menos posible. ¿Me permite señor? El hombre se aparta un poco y Martín toma control sobre el tablero. Primero dígame que es lo que quiere hacer, la voz de Martín se asemeja a la de un monje budista. Cada vez que quiero hacer algo con Windows, el maricón de Bill Gates intenta cagarme. Siempre poniéndome trabas, siempre intentando arruinarme la vida. Si lo tuviera cara a cara no le dejaría hueso bueno. La excitación en su voz lo hace sudar profusamente, y en las comisuras de sus labios aparece una línea rojiza de saliva. Quiero imprimir, eso es todo lo que quiero hacer, imprimir la puta tarea que me dio la profesora, que, perdóneme que lo diga, es otra grandísima puta. ¿Y tiene dinero en su cuenta? Martín ya sabía la respuesta a esta pregunta. El hombre niega con la cabeza. Para poder imprimir tiene que tener dinero en su cuenta. ¿Ve a esa mujer tras el mesón? Entréguele a ella el dinero y espere un par de minutos, después de eso no va a tener problemas para imprimir su tarea. Cuesta ocho centavos la página. Gracias amigo, no se porqué el payaso de Bill Gates se empecina en arruinarme la vida cada vez que me siento en la computadora.
Así era el trabajo de Martín la mayor parte del tiempo. Había dos tipos de estudiantes en la facultad. Los jóvenes que por razones económicas o académicas decidían comenzar su educación superior en un community college para luego cambiarse a una universidad más grande, y los adultos sin educación que intentaban dar un giro a sus vidas y reinsertarse en el sistema. Martín rara vez asistía a los primeros. Eran los más viejos lo que sufrían con las nuevas tecnologías. El mundo cambió frente a sus ojos a una velocidad abismal y ni siquiera se habían dado cuenta. A Martín le costaba imaginar como podrían sobrevivir personajes como al que acababa de asistir.
Martín casi no ha visto su rostro, pues está siempre de espaldas, de cara al computador. Sus cejas son rubias, los ojos quizá verdes, quizá pardos, y un par de aros que adornan las líneas de su cara. Ambos son de plata, uno en la nariz y el otro colgando de la oreja derecha.
La idealización que hace de ella se debe en parte a la soledad en la que vive. Arrienda un cuarto en una casa junto a otras tres personas, mas no interactúa con ellas. Dos chicas que bordean los veinte años le recuerdan lo odiosa que puede ser la post-adolescencia, y el dueño de casa es un agente de ventas de una tienda de deportes que casi no para en el hogar. Está siempre viajando, siempre vendiendo.
La soledad no le molesta, en sus ratos libres sale a correr por la playa o caminar por las calles del pueblo tomando fotografías. Le gusta fotografiar paredes, frontis de casas y edificios. Hay algo en la textura del estuco y la madera que lo inquieta, la gente cambia mucho más rápido que los lugares donde viven, y Martín intenta capturar así la permanencia que entregan los objetos.
Había salido justamente a caminar por la orilla de la costanera cuando la vio venir. Caminaba distraída escuchando música y mirando el mar, sin prestar atención a los otros. Lo primero que notó es que no llevaba puesta las botas, en su lugar estaban un par de sandalias hechas a mano. Esto lo decepciono un poco. Vestía un vestido blanco que le resultó familiar y el mismo sombrero de paja de hace unos días. La miró fijamente, pero para ella él no existía. Al pasar por su lado no apartó de ella los ojos, y la vio alejarse con la misma gracia que lo hacía en el laboratorio. De pronto su vista se detuvo en el piso. Había dejado caer algo. Se dirigió hacia el objeto y lo levantó. Era una carta. Su primera reacción fue seguirla y devolverle el trozo de papel y tinta, preguntarle su nombre, caminar con ella un rato, y por que no, pedirle su número de teléfono. Pero cuando tuvo la carta entre sus manos cambió de idea. Mejor volvería a casa y la leería en silencio, podría entregársela más tarde. Por fin había encontrado la excusa perfecta.
Martín no tenía hermanos. Se había criado junto a su madre y su abuela en la casa de ésta. Las mujeres siempre veían telenovelas en la tarde. El televisor estaba sobre el refrigerador, y las mujeres veían los dramas mientras cocinaban. Martín desde la mesa hacía sus tareas y sonreía frente a lo absurdo y repetido que eran los argumentos. Ahí lo había escuchado, el vapor de la tetera hirviendo siempre sirve para abrir las cartas. Ahora su casa estaba sola. Las chicas andaban comprando disfraces para la fiesta de Halloween que se avecinaba, y el dueño de la casa vendiendo esquís en las montañas de Tahoe. Puso suficiente agua para tomar una taza de té y espero a un costado unos minutos. Cuando empezó a hervir, acercó la carta hacia el vapor. La tuvo ahí un buen rato, hasta quemarse las manos, pero nada, ésta no se despegaba. Intentó luego con un cuchillo y lo único que logro fue atravesarla. Su plan original había fallado. Que diablos, pensó, ya encontraré otra forma de acercarme.
Se preparó una taza de té rojo y extrajo la carta del sobre. Estaba escrita en un papel reciclado de color amarillo que guardaba el olor que obtienen los libros después de haber estado sin abrir por muchos años. Un olor que recuerda abandono y olvido, palabras similares que no siempre van de la mano. Se sentó en la ruidosa silla mecedora que había comprado en la feria de las pulgas hace unos días y comenzó a leer.
“Ya no estás. Camino por las calles de la ciudad, nos veo en la tienda de discos, escuchando viejas canciones de Nico y Leonard Cohen, en la librería Halcón Perdido ojeando los diarios de Sylvia. En la plaza los niños todavía me preguntan por ti y tu sombrero, ¿Aun lo tienes?
Esta semana vi una película de Isabel Coixet. ¿Recuerdas cuando vimos Mi vida sin mí? La nueva no me gusto tanto, pero Sarah Polley se parecía un poco a ti con su pelo rubio y acento croata. Hace una semana me encontré con tu mamá en el supermercado. Me contó que la habías llamado y que te gustaba harto el lugar y la escuela donde estás. Fue ella quién me dio tu dirección. Me había prometido no contactarte por un tiempo. Sé que con esto estoy violando lo que habíamos acordado, pero te extraño, de día y de noche, sobretodo cuando el cielo está nublado y no se ven las estrellas.
Hay tantas cosas que debí decirte y no te dije, tantas ideas, tantos sueños que quedaron sin cumplir. Este lugar no parece real ahora que no estás. Recorro las mismas calles, visito las mismas tiendas y no apareces, te busco y te busco y no apareces. Ni siquiera mis amigos tienen la gracia que solían tener. He decidido partir, vender las pocas cosas que tengo y partir lejos de aquí, en dirección al sur. Si vienes a pasar las vacaciones de invierno no me busques, no estaré.
Acabo de comprar un par de Eclaires de la tienda de Gayles. Me las comeré pensando en ti, en cuanto te gustaban. Imagino tus ojos, y el sonido producido por la fricción de mis dedos contra tu piel. Voy a extrañarte, con lo poco que me queda voy a extrañarte hasta que no me quede nada más. Algo me dice que solo entonces podré mirar adelante sin volver a mirar atrás.
Un beso que se envuelve, que no olvida mas quiere hacerlo”.
No había firma. Revisó el sobre pero tampoco encontró nada ahí. Ninguno de los nombres era mencionado. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué había renunciado a ella y a sus botas para siempre?
De regreso a casa pasó por el video club. Arrendó Mi vida si mi y La secreta vida de las palabras. La primera le robó unas lágrimas, en la segunda se quedó dormido. El hombre estaba equivocado, Sarah Polley la chica de las botas no se parecían en nada.
A la mañana siguiente, se desvió de su ruta habitual y pidió un Eclaire en la pastelería. Era un bizcocho alargado con centro de crema y una capa de chocolate encima. No le gustaban los dulces, tampoco le gusto este. Durante el día realizó las actividades a las que estaba acostumbrado. Abrir las ventanas, indexar los directorios de los computadores, ayudar a un par de estudiantes a registrarse, contestar un par de preguntas básicas sobre algunas técnicas de animación usando Flash. Actividades insignificantes destinadas a no cambiar el orden establecido de las cosas. Ella no llegó.
Antes de volver a casa decidió pasar por la tienda de discos. Compro I Am Your Man de Leonard Cohen y Los Grandes Éxitos de Nico. Cuando entró a casa, las chicas jugaban tenis en el televisor escuchando una melodía que Martín no supo ni quiso reconocer. Para él toda la música pop sonaba igual. Desde pequeño lo único que escuchaba era música clásica. Al principio solo por snobismo, para mostrarle al resto cuan distinto podía llegar a ser. Pero con el tiempo se acostumbró y comenzó a gustarle de verdad. Le gustaba el sonido de los distintos instrumentos, la organización de las estructuras, el balance perfecto de las armonías. Escuchaba el mismo disco una y otra vez hasta memorizarlo. En su cuarto cambió sus ropas y salió a correr por el barrio. La tarde estaba fría a pesar de un sol que se negaba a aceptar la llegada del invierno. Mientras corría no dejaba de pensar en ella, desde la soledad y la monotonía de sus trancos imaginaba una vida juntos, caminatas de la mano, una casa con vista al mar, hijos corriendo por la casa las mañanas de domingo. Por más que alguien intente diferenciarse del resto, los sueños a los que aspira un hombre cuando empieza a envejecer son casi idénticos. Una pareja de ancianos pasó por su lado y eso solo acrecentó su deseo de sentar cabeza, de formar su clan, de dirigir el mundo desde el almuerzo de los domingos.
Al volver a casa las chicas ya no estaban. Se sumergió en la tina por un largo rato escuchando el disco de Leonard Cohen. No lo había escuchado antes. La voz le pareció triste, como si el cantante estuviera a punto de llorar. Trato de memorizar un par de líneas, sabía que las necesitaría más tarde. Cuando salio del agua las yemas de sus dedos estaban arrugadas. Cocinó un par de de huevos fritos, unas tostadas y una taza de té. Después de comer leyó el diario del domingo y se durmió escuchando el disco de Nico.
En la tienda de libros usados encontró los diarios de Sylvia Plath. Abrió la primera página. “Mira la horrible máscara de la muerte y no la olvides. Es una máscara de tiza hecha con venenos secos y muertos, como la muerte de un ángel”. Se pasó el resto del día leyendo sobre su cama hasta dormirse.
Cuando despertó al día siguiente el plan ya había tomado forma. Buscaría un sobre igual al que había destruido y repetiría los caracteres sobre el anverso. Una de sus virtudes era poder repetir cualquier tipo de caligrafía con una exactitud asombrosa. Cuando la chica de las botas volviera a aparecer se acercaría despacio y le contaría donde encontró la carta, y si ella era la dueña. Dejaría caer en ese momento el disco de Leonard Cohen y eso de seguro aceleraría la conversación. Sobre su escritorio estaría el diario de Sylvia Plath. En el cine daban una nueva película de Isabel Coixet, protagonizada por Penélope Cruz y Ben Kingsley. Si la conversación salía como lo esperaba, quizá alcanzará para una invitación al cine, y un par de eclaires con café.
Espero varios días con ansias. Sus pies no dejaban de moverse bajo la mesa. Ya había leído el libro dos veces y escuchado los discos otras tantas. Le gustaban y hasta comenzaba a tararear las letras. La chica tenía buen gusto, de eso no había duda. Hacía el final de la semana apareció. Llevaba otra vez las botas y unos pantalones de mezclilla negros sujetos por un cinturón del mismo color. Martín esperó unos minutos antes de acercarse. Hola, saludo tímidamente, te vi el otro día caminando por la costanera y al parecer esto cayo de tu bolso. La chica se sacó los audífonos y lo miró fijamente y luego miro a su alrededor. ¿El domingo? Si, el domingo por la tarde. Tomó la carta con las dos manos y la examinó detenidamente. Ah, esta carta. Que gracioso. ¿Sabes una cosa? La encontré sobre una banca ese mismo día. Martín llevaba el cd de Leonard Cohen en la mano y al escuchar esto se le escapo de las manos y la caja estalló en el piso. Un par de estudiantes dejaron de hacer lo que estaban haciendo y volvieron su vista hacia Martín. Su cara se tornó de un color rojo intenso mientras recogía los trozos de la caja y el cd. La chica se quedó en su asiento sin prestar mayor atención a lo que estaba ocurriendo. Cuando Martín volvió a ponerse de pie la chica volvió a hablar. ¿Te puedo pedir un favor? No me gusta leer cartas ajenas, ¿Podrías arrojarla a la basura por mí? Le extendió la carta a Martín quién se alejó mirando el piso. La chica volvió los audífonos a sus oídos y continúo con lo que estaba haciendo. Escuchaba la misma canción que sus compañeras de casa días atrás. Martín dejó la carta, el disco y el libro en el tambor de reciclaje y comenzó a cerrar las ventanas. Afuera una tenue lluvia anunciaba una tormenta que en Martín se extendería por mucho tiempo.
 Kindle
Kindle