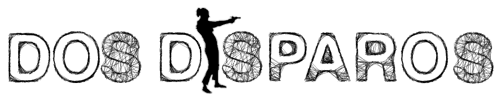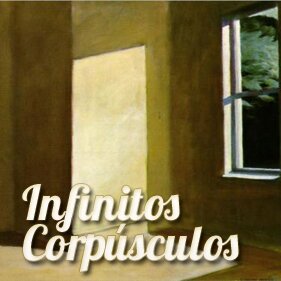Intro
Ángel no termina de verlo claro. Tiene una mala sensación y ninguna explicación. Una persistente corazonada le va y le viene sin orden. Quizás alguna vez había experimentado algo parecido, pero en esta ocasión está especialmente preocupado y no sabe por qué. La inseguridad hace presa en él y le hace dudar justo en el momento en el que más necesita la fiabilidad de sus ojos, de sus oídos, de sus manos, de sus piernas, de sí mismo al completo.
“No, esto debe de ser un mal sueño: no puede ser realidad”, se descubre diciéndose. Recuerda esos sueños que de vez en cuando se le repiten en los que huye y huye, pero con cada paso sólo flota como si estuviera tratando de caminar por el fondo de una piscina. Y no avanza.
–Oye, sube más la verja que por ahí no quepo –escucha decir a una vocecilla a ras de suelo.
Sale inmediatamente de su ensoñación y como un resorte aprieta los brazos y tira hacia arriba. Las tiras metálicas oxidadas se clavan entre sus dedos un poco más con cada crujido que hacen. Pero el agujero de la verja ya es lo suficientemente grande como para que su compañera pueda colocar algo debajo que la deje fija. Una caja de verduras enmohecida, en esta ocasión.
–¡Venga, Sara, termina ya que no puedo más! –exclama impacientemente con la voz tan baja como puede. Poco.
–¡Espera un poco! –contesta ella desde abajo.
Ángel mira hacia arriba aguantando el dolor, tratando de hacerlo desaparecer mirando cómo el azul intenso del cielo se filtra por entre las desnudas ramas de los árboles. Hacía días que no se veía; parece que hoy el viento ha querido llevarse a las nubes al mismo lugar que a la capa parduzca y desagradable que se empeña en enturbiar el cielo día sí y día también. El chico toma aire pretendiendo relajarse. No lo consigue, pero al menos atrae pensamientos que acuden a anidar en su cabeza.
“Hace una mañana excelente”, había dicho el Tío cuando aún no había terminado de subir los escalones que llevaban hasta la calle. Ni cuatro horas habían transcurrido desde ese momento.
“Por fin un poco de clima amable para este horrible octubre. Los benignos rayos del sol bendicen a todo aquello que tiene el privilegio de encontrarse bajo su protección; incluso a nosotros.”
El Tío utilizaba esa singular retórica que sólo la gente mayor parecía capaz de poseer. A veces Ángel y Sara no entendían ni una palabra de lo que decía, por más que lo escuchasen. Y si ya empezaba a hablar con otro anciano, ni siquiera lo intentaban.
“El mercado estará hoy a rebosar tras varios jueves consecutivos de lluvias: es el momento perfecto para actuar, pequeños.”
La palabra jueves constituía un verdadero galimatías en las mentes de los chicos. Sus memorias no conseguían atraparla de ninguna forma. A ellos sinceramente no les importaba el nombre del día; para ellos todos los días eran el mismo, que se iba repitiendo de una u otra forma pero siempre dentro de un bucle sin fin: la misma miseria, el mismo hedor, la misma suciedad, el mismo hambre. Ellos no sabían si era jueves, sábado, agosto, o primavera. Sólo sabían que el día del mercado era el día del mercado. Era el día en que ellos acudían al centro de la ciudad a robar. Robar para comer. Comer para seguir vivos lo suficiente como para llegar al próximo día de mercado. Y poder volver para robar. Robar para comer.
El Tío se sentó en la barandilla de la estación de metro donde vivían. “Legazpi” se podía leer en un letrero metálico sostenido por el último tornillo.
“Partid pronto”, les dijo. “Y ya sabéis…”
“Esperad que la gente lo abarrote todo para que no os vea la poli”, repitieron al unísono Ángel y Sara. El Tío amplió su sonrisa al ver que tenían la lección bien aprendida, o tal vez al comprobar que repetía demasiadas veces las mismas cosas. Se estaba haciendo más mayor de lo que le gustaba reconocer.
“Muy bien, niños. Volved pronto. Os estaré esperando”. Y dejando asomar su arrugadísima y venosa mano, les indicó que se fueran.
Ellos obedecieron. Desde hacía tanto que ni recordaban, el Tío se había convertido en la única familia que tenían. Era un hombre mayor y desdentado, que había sobrevivido a la guerra casi por casualidad y que ahora apenas podía valerse por sí mismo; o al menos eso hacía creer a todo el mundo. Podía parecer que ellos estaban bajo su cargo, pero en realidad era una relación en la que todos daban y recibían algo. Él los protegía, daba cobijo y enseñaba, y ellos conseguían el sustento. Considerando que la otra opción era arrastrarse por las calles, no parecía un mal trato después de todo. Ángel no tenía quejas. En realidad no tenía más quejas que las obvias.
–Ya está –dice Sara mirándole desde el suelo.
Ha colocado una pringosa caja de madera que con maestría deja un hueco abierto; no es la primera vez que lo hace. La niña es como parte de él. Ambos desconocen qué parentesco les une, además del Tío y de una penosa vida en común. Poco más en sus cortos recuerdos de nueve años: ella ni siquiera conoce que tiene esa edad.
Mira a su compañero, que continúa mostrándose nervioso. Lleva toda la mañana igual de raro, su cara está más pálida que de costumbre, y ahora suda como bajo el sol de justicia que no hay.
–¿Qué te pasa, Ángel? ¿Estás bien? –se interesa ella preocupada. Es al menos la décima vez que le pregunta lo mismo.
–Sí. No seas más pesada –responde él molesto.
Uno y otra se quedan mirando fijamente por un instante, suficiente para constatar de forma definitiva el mal humor que el chico tiene hoy. Sin palabras, parecen llegar al acuerdo tácito de no volver a hablar del tema. Exactamente igual que hace diez minutos. De pronto, unos cuatro chicos tuercen una esquina cercana y entran en escena. Todos se quedan quietos por unos instantes, sorprendidos, examinándose en silencio. Son desconocidos; algo mayores, en esa edad incalificable en la que las personas son mitad niños-mitad adultos, y que llaman pubertad. También visten harapos, y portan las miradas duras y desconfiadas de quienes no conocen más que la vida en la calle. Son parias iguales que ellos, hijos de los suburbios, desarrapados, sucios despojos. Son la viva imagen de Ángel y Sara dentro de unos pocos años, ni más ni menos. Tanto unos como otros, por defecto, son sospechosos de estar allí para robar o cometer cualquier otro tipo de delito; son la misma cosa y comparten las mismas intenciones, aunque continuamente se estén lanzando entre ellos mensajes hostiles con los gestos. Ángel da un paso al frente y cubre instintivamente a la pequeña Sara, a sabiendas de que si esos chicos se lo propusieran podrían expulsarlos de allí a puntapiés sin despeinarse más de lo que ya estaban. Ésa hubiera sido la reacción típica entre chicos como ellos un día cualquiera, pero es día de mercado y eso significa estar haciendo algo ilegal en terreno del enemigo común. Un extraño e inédito sentido de la solidaridad se despierta en ellos. Pasan por su lado sin dirigirse palabra alguna y manteniendo las miradas altivas y desafiantes. No se dicen nada, pero no es necesario en absoluto; en realidad ya se lo han dicho todo. Aquello viene a significar algo así como:
–¿Venís a mangar, no?
–Sí, a ver qué tal se da hoy el día.
–Pues nada, que tengáis suerte.
–Igualmente, tío. Adiós.
Ángel se mantiene firme en su posición mientras ve cómo los cuatro pasan de largo. Sabe que no va a ocurrir nada, y por supuesto que no les teme, pero su instinto de perro sin amo mil veces apaleado le hace estar siempre en guardia; por si acaso. Los chicos van buscando el lugar donde la verja está suelta del suelo: saben por otras ocasiones que está justamente ahí. Posiblemente sea obra de ellos, al igual que la raja en la malla verde que recubre todo el perímetro del mercado y que impide ver lo que hay más allá. Uno de ellos levanta aún más la verja, aumentando el hueco que tanto trabajo les había costado conseguir a Sara y a él. Desgraciadamente es algo momentáneo, pues cuando pasa el último la deja caer sin consideraciones, tirando la caja por tierra y haciendo que vuelva al punto de partida. Éste se vuelve para mirar la cara de frustración de ambos niños, y les lanza una sonrisa repleta de dientes picados y amarillos. Por momentos, Ángel se retuerce en su interior lamentándose de no ser grande y fuerte para poner a esos niñatos en el lugar que se merecen. Ahora se conformaría con poder alzar la malla metálica lo suficiente como para pasar. Sara le mira fijamente. Mantiene esa misma expresión preocupada que la acompaña desde que vio el mal despertar de su compañero. Sabe qué se le está pasando por la cabeza con sólo echar un vistazo en sus ojos; esos ojos del color del agua estancada que tanto le han gustado siempre; siente verdadera pasión por ellos, en los que puede sumergirse y bucear siempre que quiera; y le encanta hacerlo. Le hace una suave caricia en la sucísima mano para tranquilizarle. El chico resopla y resignado vuelve a agacharse una vez más para atraer hacia sí el dúctil metal con todo su esfuerzo. Los crujidos de la malla metálica vienen acompañados de un dolor en la espalda del muchacho. El único aliciente que tiene es que muy pronto habrán traspasado aquel fastidioso escollo y estarán dentro; en el mercado. Desde que están ahí no han parado de escuchar el crepitante jaleo que proviene del otro lado y que llega a sus oídos en forma de un incesante murmullo; la vida a tan sólo unos pasos de ahí está en plena ebullición, en el punto exacto para que ellos entren en acción.
–¡Vamos! –dice él impaciente.
Ella se agacha, y más deprisa esta vez coloca la caja en semiequilibrio. Se levanta satisfecha con una amplia sonrisa dibujada en su carita repleta de churretes.
–El camino está libre –expresa risueña.
Ángel sabe que no se puede fiar del todo pese a las buenas intenciones de su compañera: aunque no es más que una nena, no ve demasiado bien de lejos. Ella cree que eso se debe a que el mundo es realmente así varios metros más allá de sus narices, tal vez porque nunca ha visitado a un oftalmólogo o un oculista, o quizá porque ni siquiera sabe que existen personas con semejante nombre. Se moriría de la risa sólo de pensarlo.
Él pasa primero seguido muy de cerca por Sara. Ante ellos, con la sensación de haberse colado en una fiesta a la que no fueron invitados, el bullicio que antes sólo podían intuir se amplifica hasta cubrirlo todo. El mercado les abre sus brazos con todos sus olores, colores y sabores. Es el paraíso, un oasis de multicolor abundancia en medio de kilómetros y kilómetros de gris y marrón páramo. Es el lugar adecuado para dejar atrás la esterilidad, la necesidad, la desidia, la miseria del cinturón de arrabales. Los chicos, casi por costumbre, quedan aturdidos tras esta primera impresión, cegados por tan maravilloso lugar: irreal, divino. Es una feria, alegre, divertida, rebosante de vida en cada uno de sus rincones. Sienten cómo sus corazones van dando brincos en sus pechos con cada paso que dan, dejados llevar por la emoción. Hoy, tras varios jueves cerrado, el mercado rezuma por sus poros un ambiente especial, más especial si cabe que los demás días de mercado. Los músicos parecen tocar sus instrumentos con mayor pasión; las estatuas humanas parecen estar más quietas que nunca; las voces de los charlatanes parecen elevarse más al intentar vender sus milagrosos productos; los malabaristas se muestran más simpáticos y entregados, y sus bolas y mazas brillan más al girar en el aire; lo mismo ocurre con los saltos de los acróbatas; incluso las pitonisas parecen poner mayor atención y menor comicidad al entornar sus ojos escudriñando los dibujos de sus desgastadas cartas. Todo ello conforma la banda sonora de la plaza, animando a los esforzados habitantes de la vetusta ciudad, contagiándoles de un poco de esa esperanza que fue lo primero que perdieron. Han acudido a aquella antigua plaza que un día fuera de Alonso Martínez para comprar, pero caminan cansinamente y por regla general sólo se limitan a mirar con cierta indiferencia. Se agolpan entre sí abarrotando tanto el espacio que apenas hay hueco por donde ver un palmo de las agrietadas losetas del suelo. Si por ellos fuera, desplegarían sus bolsas de tela y las llenarían hasta el punto de no poder cerrarlas, pero la necesidad y la falta de presupuesto hará que la demanda se contenga una vez más; y de la poca oferta, sobrará. Son tristes figuras que deambulan sin tener un rumbo marcado, que esperan sin mucho interés su turno para seguir deambulando. Ángel y Sara no comprenden, y puede que nunca lleguen a hacerlo, a los habitantes del centro. Piensan que lo tienen todo, o que al menos no tienen que arrastrarse por las calles como ellos. Creen que unas personas que no tienen que preocuparse de si llegarán vivos al día siguiente deberían ser al menos diez veces más felices que ellos. Les traumatiza comprobar que eso no es así. El Tío ya les había alertado:
“Las gentes del centro no saben qué son ni qué hacen en el mundo. No saben nada de lo que les rodea, y simplemente se dejan llevar porque alguien les ha dicho que eso es bueno. Nos tratan como a animales, pero ellos han perdido su humanidad. Procurad tenerlos lejos, incluso para robarles.”
Por eso los chicos prefieren centrarse en otros detalles, como los millones de colores que se mezclan entre sí y que les entran por la vista y luego por el olfato. Sus bocas se hacen agua al instante, experimentando una aguda punzada en el estómago que les recuerda porqué están ahí. Ángel agarra a Sara por ambos lados de la cara y le da un fuerte beso en su despejada frente. Es el pequeño ritual del día de mercado, y ella sabe que esto significa que la acción está a punto de comenzar. Con una aparentemente inocente sonrisa, ve cómo su compañero se sumerge entre la muchedumbre, perdiéndose al poco. Ella aguarda inmóvil unos segundos, y cuando lo cree justo, le sigue. Rodeados de tanta gente, dos mocosos como ellos pueden pasar desapercibidos sin el menor problema. Deben de ser de los pocos niños allí presentes, pues a esas horas deberían estar en el colegio. Pero por descontado que ellos ni siquiera saben qué es eso, ni para qué puede servir. Es su único y mayor inconveniente, pues la secuencia es lógica y sencilla: si son niños y no van al colegio es porque viven en el gueto, y si viven en el gueto son automáticamente sospechosos; de lo que sea. Además, sus ropas roídas y sucias les delatan. Las del resto de gentes que les rodean, que compran y venden, que van y vienen con sus conciencias tranquilas, no se encuentran en unas condiciones mucho mejores, pero se nota quién duerme sobre una cama y quién sobre cualquier cosa. No hay duda, ellos dos son unos delincuentes en potencia y ya el solo hecho de estar en el centro de la ciudad es considerado por la policía como bastante delito para encerrarlos y no volver a dejarlos salir. Por eso sus pasos se vuelven cautelosos, como dos sombras que más que andar se deslizan sobre el asfalto; rápidos y desconfiados. Sus ojos no miran, vigilan; sus oídos no escuchan, detectan; sus piernas no caminan, esperan la orden de echar a correr.
La idea de encontrarse con un policía no para de ir y venir en la cabeza de Ángel. Está especialmente alerta, como todos los días que se introducen clandestinamente en el mercado, pero hoy un poco más todavía, condicionado por esa insolente sensación que no le da cuartel ni por un minuto. Se pasa la mano por la rasurada cabeza encontrándose con sus seis brechas, consecuencia de una vida demasiado dura para un niño de once años como él. Tampoco sabe que es esa su edad, aunque le preocupa bien poco. Sus recuerdos no quieren ir más allá de cuando su melena negra le acariciaba el cuello y la nuca, antes de que los piojos se instalasen en su cabeza. Aspira con fuerza para tratar de librarse de la seca mucosidad de su nariz. Lo consigue por unos instantes. Se restriega la mano por la cara, desplazando las legañas de sus ojos, y expandiendo los churretes de sus mejillas. Tiene una apariencia lamentable. Tal vez sea eso lo que hace que los tenderos no lo pierdan de vista cuando aparece entre el gentío. Se alarman cuando lo ven mirando tan fijamente los productos expuestos, al alcance de quien quiera tomarlos, y en permanente riesgo de ser sustraídos. No lo pierden de vista ni un segundo, incluso dejan de hacer lo que tengan entre manos para vigilarle, haya negocio de por medio o no. Hay algunos que solamente con verlo le increpan y le gritan que se marche, amenazándole con llamar a sus padres o a la misma policía. Cuando esto ocurre y se arma demasiado revuelo, Ángel da un silbido que Sara sabe reconocer, y ambos desaparecen momentáneamente entre los tenderetes o entre la muchedumbre. Cuando la gente haya pasado y las aguas discurran de nuevo por su cauce, uno y otra vuelven a la carga. Una coreografía perfectamente ensayada y mejor ejecutada.
Mientras su socio va delante atrayendo miradas hostiles, gestos torcidos y demás maldiciones, la pequeña Sara pasa desapercibida unos pasos por detrás. Tiene cara de niña buena, con una mirada dulce y algo traviesa. Pese a llevar su pelo castaño sucio, y a que su ropa se estropeó mucho antes de que ella la heredara, es ella la que parece un ángel comparada con el chico. Ella se guía por los silbidos que de cuando en cuando él le va enviando; los necesita para conocer el momento de evitar un peligro, como la siempre presente policía. Así también sabe qué puesto es seguro atacar, y cuál debe esquivar. En este momento tiene la mente en blanco con todos sus sentidos puestos en el objetivo, y sólo sabe que si actúa con normalidad puede deslizar sus alargados deditos entre la fruta, el pescado, la carne, y cualquier otra cosa sin ser vista.
La cantidad de policías presentes el día de mercado a veces puede parecer excesiva. Hay cuatro por cada una de las tres puertas que dan acceso al recinto, y son innumerables los que no cesan de hacer rondas entre los tenderetes y en las calles aledañas. En principio, su función es velar por la seguridad de los mercaderes y del resto de gentes de bien, pues como todo el mundo sabe, son incontables los ladrones y carteristas que puede haber pululando por el recinto. Al parecer, en un mundo donde es tan pertinaz la escasez de alimento, hay superávit de gente dispuesta a saltarse las normas.
“No olvidéis que estáis haciendo algo por pura necesidad”, les comentó el Tío para tranquilizarlos la noche anterior a su primer día de mercado. “Algo que es necesario jamás puede ser malo.”
Sara no para de meterse cosas en el gran bolsillo que lleva cosido debajo de la parte delantera de la blusa. Manzanas, fresas, queso, latas de conserva… La chica demuestra una soltura endiablada, entrenada a fuerza de practicar y practicar. Cuando ya lleva tanto que no puede moverse con la agilidad suficiente se retira y da el único silbido que sabe. Entonces ambos se reúnen cerca de la puerta clandestina por la que han entrado. Allí esconden la mercancía bajo alguna caja de madera o cartón como buenamente pueden; y vuelta a empezar. Así hasta que se den por satisfechos. Pero esta vez no se han percatado de que están siendo observados por alguien que no viste de uniforme: un policía que lleva siguiéndoles los pasos casi desde que entraron. Les conoce de veces anteriores aunque aún no ha podido echarles el guante encima. Ha decidido que hoy es el último día de hurtos para ellos dos. No ha visto el lugar exacto donde dejan la mercancía, pero les ha estado observando en su ir y venir y sabe dónde buscar. Previamente ha alertado a varios tenderos que por casualidad aún no han recibido la visita de nuestros dos amigos; por el momento. Algo en la nuca de Ángel le vuelve a incordiar con insistencia, como si una arañita le picara constantemente, queriendo avisarle del peligro que está corriendo. Esa sensación le está matando, tanto como la impotencia que le da no saber qué hacer para quitársela de encima. Incluso piensa en dar media vuelta y concluir el trabajo aunque sea tan temprano.
–¿Pero qué dices? –le pregunta Sara extrañada cuando se lo comenta–. Vamos muy bien. Piensa en la gran ayuda que podemos prestar con tanta comida al Tío y al resto del clan.
“Tal vez ella tenga razón”, se dice. Y aunque la intuición sigue ahí, decide hacerle caso a su compañera y continuar. Pero muy pronto, tal y como se temía, su presentimiento se materializa. En la siguiente ronda, cuando llevan asaltados dos o tres puestos más, un carnicero, además de mirarlo mal, trata de asir a Ángel por la camiseta. No es lo suficientemente rápido, y lo único que agarra es aire. Con el corazón acelerado como el de un conejo, el niño se da la vuelta y se escabulle silbando a mofletes llenos. Sara lo oye y acude a esconderse también a un hueco entre tenderetes, pero se topa con alguien que le cierra el paso: el policía de incógnito. Éste trata de apresarla, pero la niña es más rápida y con una hábil finta escapa por milímetros. Al no encontrar un camino claro por el que huir, pasa junto a la carnicería, donde ella sí tiene la desgracia de ser capturada por el tendero. La agarra fuertemente del pelo. Ella chilla con toda la fuerza de sus jóvenes pulmones, armando un revuelo considerable en esa callejuela del mercado. El carnicero sale de su puesto sin soltarla y la abofetea una, dos, tres veces sin inmutarse. Sara rompe a llorar a voz en grito, pero deja de hacerlo cuando el dorso de la peluda y enorme mano vuelve a golpearla una vez más, y con mayor violencia todavía.
–Así que ésta es la ratita que se comía mis codillos y mis chorizos ¿eh? –sonríe malévolamente el hombre con la chica colgando de su puño.
El policía de paisano llega al poco.
–¿Has visto al otro? –pregunta.
–Sí, pero salió huyendo el muy rufián.
–Ése no vuelve. Voy a donde guardaban lo robado para que al menos se vaya con las manos vacías. Vigila bien a esta ladronzuela, que luego volveré para darle su merecido.
Y se va en dirección al agujero de la red metálica. Mientras, el carnicero sigue azuzando a Sara, mostrándosela a los transeúntes como un trofeo de caza, tan orgulloso de la captura como de sí mismo.
–¿Ves, niña? ¿Ves lo que le ocurre a quien no se comporta como debe? Ahora vendrá el señor policía y te castigará. Podría empezar por cortarte estas orejas de sucia raposa –dice pegándole un fuerte tirón.
No le importa lo más mínimo el dolor que ella pueda sentir, ni que chille o llore. La gente que por allí pasa guarda un poco las distancias, como para poder ver en la picota a la joven delincuente. La mayoría está escandalizada, pidiendo que la niña sea castigada de forma ejemplar. Muchos se limitan a mirar con desprecio, dando gracias de no ser así. Y sólo algunos piensan para sus adentros que aquello es desproporcionado. Unos y otros se limitan a chasquear la lengua desilusionados y terminan pasando de largo perdiéndose en los problemas propios, que nunca son pocos. Sara solloza con los ojos empapados por las lágrimas, mirando a la gente, preguntándose por qué la mala suerte se ceba así con ella. Se muere de vergüenza por ser exhibida de ese modo, allí ante todos esos hostiles transeúntes que la miran mal. Pero si los mira es únicamente con la esperanza de ver llegar a Ángel.
“Siempre estaré ahí para protegerte”, le había dicho tiempo atrás. “Aunque seas una niña muy fuerte que puede valerse por sí misma, nunca te dejaré sola.”
Pero ahora aquel hombre dice que no volverá. No se lo puede creer; simplemente no puede ser así. Vuelve a llorar desconsoladamente.
–Ya no te ríes tanto, ¿verdad? –le sigue diciendo el carnicero, que no parece conformarse con el mal rato que le está haciendo pasar.
Le vuelve a pegar un tirón del pelo al ver que ella no hace el menor caso de sus palabras, pero ya está insensibilizada. De repente, entre la nubosidad que su miopía y las lágrimas le dejan ver, Sara intuye algo pasar veloz. Le ha visto, no hay duda. Ha sido una ráfaga, un movimiento raudo entre el gentío que nadie más percibe. Él está allí para ayudarla. Al instante, algo más grande que ella misma se le infla en el pecho inspirándole ánimos renovados. No todo está perdido. Se vuelve con mucho dolor hacia su opresor y mirándole a la cara le espeta:
–¡Eh, tú! ¡Eres un gordo hijo de puta! ¡Sólo te envalentonas con niñas porque eres un cobarde de mierda!
Él se queda estupefacto, borrándose de golpe esa sonrisa de sucio orgullo que adornaba su rostro hasta hace un segundo.
–¡Cobarde! ¡Marica! ¡Cobarde!
Sin pestañear, el carnicero descarga sobre ella su golpe más mezquino y feroz. La chica emite un agudo chillido y cae al suelo. No se mueve más que por el llanto que la agita de arriba abajo. La anterior expresión bovina de vacía satisfacción vuelve a la cara del tendero. Sonríe con los ojos inyectados en sangre.
–¡No le pegues más, por Dios! –se alza la voz de una mujer entre el gentío.
–Esta niñata se lo merece, señora –responde él alzando aún más su voz–. ¿Acaso no ha escuchado lo que me ha dicho? Además, métase usted en sus asuntos y cuide de su familia, no le vayan a salir los hijos como ésta de aquí, que luego…
Hubiera continuado su discurso, que parecía encaminado a remarcar que únicamente actuando como él se puede acertar en la vida, pero es interrumpido porque algo del tamaño de una nuez le impacta justo entre los ojos. El hombre se lleva inmediatamente la mano que le queda libre a la cara. Tiene los ojos empapados por una especie de líquido que, lejos de irse, se extiende cada vez más. De repente suelta un alarido. Se pone nervioso al verse de golpe cegado y azotado por algo tan, tan molesto. Le pica, le escuece, y no se le pasa por más que se frota. Pisa sin verlo el objeto que le han lanzado: un limón hecho trizas a posta. Al parecer alguien se ha asegurado que sea especialmente irritante embadurnándolo en pimienta. La niña comprende que la buena puntería de Ángel está detrás de todo esto.
–¡Sara! ¡Corre! –se escucha una voz salir de entre la muchedumbre.
Ella no se lo piensa dos veces y con un salto felino se pone en pie. Antes de que la muchedumbre sepa cómo reaccionar, ella echa a correr por el primer hueco que encuentra libre. No conoce el camino, pero corre tanto como sus delgadas piernecitas se lo permiten, que no es poco. Al cabo de unos segundos, es alcanzada por Ángel, que le silba entrecortadamente para que sepa que la sigue. Le toca en el hombro y ambos tuercen a la derecha, donde atraviesan un estrecho pasillo entre dos puestos que dan a la valla. La saltan en un periquete ayudados en varias cajas vacías y mal amontonadas. La una y después el otro: ya están fuera del mercado los dos. Han salvado el primer obstáculo, pero todavía tienen que abandonar el centro para dejar atrás el peligro; paradójicamente, estos niños se encontrarán más seguros en medio de un gueto lúgubre y desconocido.
Ya están en medio de la calle; atestada de gente que viene y va, carros tirados por mulas, alguna moto esporádica, y muchas, muchísimas bicicletas. También hay policías de mirada altiva en continua vigilancia, por supuesto. Con el corazón dando brincos en sus pechos, tratan de huir sin correr, aparentando calma, tal y como siempre les ha indicado el Tío que deben hacer. Si corren pueden atraer la atención de los guardias y levantar sospechas, y eso casi siempre se traduce en la perdición. Ángel traga saliva.
–Ten calma, Sarita, saldremos muy pronto de ésta –le pide.
La chica está al borde de la histeria. Tiene las mejillas coloradas por el tremendo sofoco, sucísimas por la mezcla de bofetadas y lágrimas mal enjugadas, y de su nariz no cesa de brotar la sangre. No mejora su crispadísimo ánimo cuando de repente oye una voz llamarles a sus espaldas.
–¡Eh! ¡Vosotros dos! ¡Cogedlos!
No son buenas noticias. Ya no importa el sigilo ni aparentar normalidad, sólo vale correr y no dejar que les pillen. Algunos transeúntes alertados por los gritos y las carreras, se prestan a intentar cerrarles el paso colocándoles la zancadilla, o tratando de agarrarles. Los niños tienen que sortear uno a uno los obstáculos, lo que consiguen a duras penas. Pese a que ya han puesto varias calles de por medio, y que se han deshecho de la multitud siguen corriendo como locos, dirigiendo sus precipitados pasos hacia las afueras. Sin embargo, el policía no ceja en su empeño y continúa persiguiéndoles. Lleva una zancada pesada pero constante, lo que le ha valido para acortar gran parte de la ventaja que inicialmente le sacaban y ya se encuentra pisándoles los talones. Los tres han recorrido un gran trecho. El mercado queda ya tan lejos que ni se recuerda, y por la ciudad ya cada vez quedan menos gentes de bien paseando: primer síntoma de que la ciudad oficial empieza a disolver su aparente orden, y que a cada paso que dan se acercan un poco más a la ciudad marginal. Es la mejor noticia que los chicos reciben. Sus esperanzas aumentan, pero Ángel se teme que esto no sea suficiente. Él está muy cansado y Sara no puede más. El chico mira a su alrededor y comprueba que los edificios que tienen a su alcance comienzan a ser los primeros abandonados. Comprende que para darle esquinazo a su cazador, no les queda más remedio que meterse en uno de los viejos portales. Eso hace, subiendo de inmediato las escaleras.
Tal y como tenían planeado, Sara se oculta en el primer hueco que encuentra, la puerta entreabierta de lo que un día fue un ascensor. El chico golpea con las manos la madera de la baranda atrayendo la atención del policía. Sin embargo éste estaba lo suficientemente cerca como para ver que la niña se ha quedado en esa planta. Busca entre la penumbra y no tarda en encontrarla. La respiración entrecortada la ha delatado. El policía trata de abrir la puerta, pero ésta ha quedado encajada y no se mueve más que unos pocos centímetros. Él no cabe por una abertura sólo apta para un cuerpecillo demasiado menudo. Mete el brazo hasta el hombro y a ciegas consigue agarrar a la niña por una pierna. Sara chilla aterrada. Hay unos segundos de forcejeo hasta que ella consigue conectar sus recién estrenados dientes en la mano que la atenaza. Aprieta con todas sus fuerzas. El policía grita hasta que finalmente la suelta.
–¡Maldita rata! –maldice.
Escaleras arriba, Ángel se ha percatado de las dificultades por las que está pasando su amiga y baja para tratar de atraer la atención hacia él nuevamente.
–¡Eh, tú! ¡Madero, hijo de puta! –le grita.
El policía mira hacia el hueco de la escalera, viendo la cabeza de Ángel asomarse desde el segundo. Sonríe maliciosamente al comprender lo que el chico pretende.
–A ti te tengo seguro, chaval –exclama hacia las alturas–. Así que voy a quedarme aquí hasta hacer salir a esta sucia perrita callejera.
Y a continuación golpea la puerta metálica con la planta de la mano. El estruendo se propaga por todo el edificio como una campanada imparable. Sara chilla presa del pánico. Ángel traga saliva y empieza a bajar escalones lentamente. Se para cada poco para oír el forcejeo por encima de su propia respiración. Vuelve a insultar al policía, pero no surte efecto. Baja lo suficiente como para poder ver qué está pasando directamente. Sólo queda la baranda y unos cuantos metros de distancia entre el policía y éll. Vuelve a insultarle pero poco convencido. El policía suelta una carcajada, consciente de que controla la situación.
–Ven aquí y entrégate –dice–, y dejaré a la niña en paz.
“Nunca confíes en uno de ellos, y mucho menos si es un policía”, resonó la voz del Tío en la cabeza de Ángel de inmediato.
Vuelve a insultarle y a gritarle, pero no consigue otra cosa que las risas del agente mientras sigue aterrorizando a Sara. En estos momentos Ángel siente que es la viva imagen de la frustración. Sabe que no debe entregarse, ni huir dejando sola a su compañera. Sabe que lo único que puede hacer es atraer su atención.
“¿Cómo?”
El policía saca la porra y lentamente empieza a introducirla en el interior del hueco del ascensor. Da un golpe que suena hueco, seguido de un chillido de dolor.
–¡Sal de ahí! –exclama apretando los dientes de ira.
Se prepara para dar un nuevo golpe, cuando siente que un líquido se vierte sobre su espalda. Extrañado, saca el brazo y se incorpora, siguiendo la procedencia del chorro que le está mojando con algo cálido. Comprende qué es unos segundos antes de ver que el niño tiene los pantalones bajados, apuntando hacia su dirección. Hacia su misma cara. El agente se cubre asqueado, y tras jurar en arameo sale disparado hacia la base de las escaleras. Fuera de sí.
“Bien” se dice Ángel sin saber muy bien qué debe hacer ahora. Comienza a ascender los escalones frenéticamente de dos en dos. La situación se va haciendo cada vez más desesperada a medida que va dejando escalones atrás. Sabe que no tiene dónde esconderse, que las plantas se le van agotando, y que su perseguidor cada vez está más cerca. Con las fuerzas justas, se lanza con todo hacia una puerta semiabierta que queda junto a la escalera, pero no consigue abrirla completamente: está atascada contra el suelo. La vuelve a empujar exasperado y finalmente consigue abrirla. Va a introducirse en la vivienda, pero es entonces cuando siente una mano aferrarse a su camiseta: ha sido interceptado. Se retuerce frenético intentando soltarse, pero de un golpe en la cara es tirado aparatosamente al polvoriento suelo del recibidor. El hombre saca la pistola y le apunta no sin dificultad, todavía renqueante por la carrera. Ángel desde las losetas lo mira aterrado, también exhausto. Ha perdido el control de su respiración, y un ojo se le está inflamando preocupantemente rápido. Nota cómo el dolor se va incrementando con cada pulsación.
–Maldito cabroncete –dice el policía tratando de controlar la respiración–. Ahora mismo debería acabar contigo de una vez. Si no fuera porque los oficiales están muy interesados en la captura de alimañas como tú, ya tendrías un balazo en esa cabeza tan fea y abollada. Pero eso no me impide tratarte como te mereces. ¡Ven aquí!
Ángel retrocede todavía tirado sin poder quitarse al agente de encima. Forcejean durante unos segundos. El niño se defiende como gato panza arriba, pero no puede contener los golpes de su rival y finalmente cede ante su empuje. Éste lo alza de un tirón por la camiseta. Él se resiste sin mucho éxito, y sólo consigue llevarse un par de golpes más antes de volver a besar el suelo. El policía le golpea de nuevo, una, dos, tres veces, sin importarle en absoluto que el niño esté en pie o tumbado. Se entretiene en sus golpes, ensañándose sin piedad. Cuando parece sentirse satisfecho, lo agarra por un brazo y lo saca del piso, lanzándolo cruelmente hacia el descansillo esta vez. El chico trastabilla y por enésima ocasión, cae.
–No voy a perder más tiempo contigo, niñato. ¡Vamos, en pie!
–¡Cabrón de mierda! –brama Ángel llorando fuera de sí.
El policía se ríe con ganas sabiéndose vencedor, pero de repente una expresión de rabia se le pintarrajea en la cara. Vuelve a agarrarlo por la camiseta y sin piedad lo lanza escaleras abajo. Ángel baja rodando sin control y se queda tirado entre plantas como una colilla, detenido contra la pared. Se queja amargamente, aunque ya no le quedan fuerzas casi ni para hacerse oír. Sangra alarmantemente por varias brechas abiertas por toda su cara, pero todavía se puede mover; con mucha dificultad.
–¡No te muevas, asqueroso! ¿Acaso quieres más? –dice el policía apuntando al niño con la pistola.
Ángel no le hace ningún caso y prácticamente gateando comienza a bajar. El policía pretende marchar hacia él para detenerlo, pero cuando va a poner el pie en el primer escalón, un tablón de madera sujeto entre Sara –oculta tras la barandilla– y la pared, se cruza en su camino. Aterrada, la niña había ascendido a hurtadillas mientras el policía se ensañaba con su amigo. Desde su escondite lo había presenciado y oído todo. El hombre tropieza y cae él también rodando escaleras abajo, pero de forma todavía más aparatosa. Se detiene casi en el mismo sitio en el que yacía Ángel hasta hacía unos segundos, pero se queja mucho más. Se lleva la mano izquierda al desencajado hombro derecho, y su pie izquierdo está torcido en un ángulo imposible.
–¡Ayúdame! –exclama el policía desde el suelo cuando ve que Sara baja en su dirección.
Ella no pronuncia palabra alguna. Sólo se limita a mirarle. Aprieta los puños, y al poco comienza a bajar escalones. Tiene la mirada fija en un solo punto que el policía no llega a ver bien. Él se incorpora un poco y con gran dolor, para comprobar que la niña va directa justo adonde ha ido a caer la pistola. Trata de adelantarse, pero no puede hacer más que retorcerse sobre sí mismo. La niña se queda quieta a tan sólo cuatro pasos del policía. Allí recoge el arma con ambas manos, lo que aumenta la desesperación del hombre, que la observa con la cara descompuesta. Tras unos instantes confusos en los que la niña mira la pistola sin que parezca saber para qué diantres puede servir, un fogonazo aparece en sus ojos y de súbito la empuña contra él.
–¡Eh! ¿Qué haces? –grita –. Con eso no se juega, niña. Dámela inmediatamente. No hay expresión alguna en su cara de nueve años, y eso no sabe cómo
interpretarlo el policía. Ella entrecierra los ojos, pero ni entre sus pestañas consigue verlo demasiado bien; está aún un poco lejos y la iluminación dentro del edificio abandonado no es la mejor. Baja un peldaño más y apunta a lo que ya distingue como su cabeza. Saca la puntita de la lengua por la apretada comisura en una imagen que podría ser cándida y graciosa, pero que en este momento es una estampa de terror puro. Así lo siente el agente, que alza como puede sus castigados brazos para intentar parar a la niña, en un gesto patético.
–¡Qué vas a hacer! ¡Apuntar con un arma a un representante de la ley es delito!
¡No sabes lo que te puede pasar por hacer eso! ¡No…
¡PAM!
Un único disparo se propaga por todo el abandonado edificio como un trueno entre montañas, resonando entre unas paredes acostumbradas a no albergar más que vacío. El eco va apagándose hasta dejar que el silencio caiga sobre ellos de nuevo. Un olor a humo de pólvora tapa momentáneamente el desagradable hedor a sangre y seso calcinado que termina por imponerse en cada sorbo de aire. La chica continúa con el arma levantada hacia él, como dispuesta a volver a disparar. Pero ya no apunta pese a tener los ojos muy abiertos, muy fijos hacia su objetivo; aunque en realidad no miren a ninguna parte más que a la nada que se expande infinita y tétrica frente a ella. Una expresión de odio ha ido apoderándose de ellos: sus enormes y preciosos ojos que ya no volverán a mirar del mismo modo. Una pareja de lágrimas brota espontáneamente y surca su cara. Ángel está ahora en pie, acercándose trabajosamente hacia la chica. Tiene la cara hinchada y ensangrentada. El dolor es generalizado por todo su ser, pero es prácticamente insoportable en las rodillas, una muñeca, y ambos costados. Pasa por encima del cuerpo del policía, que aún se mueve espasmódicamente por la bala que acaba de poner fin a su sistema nervioso. El chico lleva cuidadosamente la mano a la pistola y con un “clic” acciona el seguro. La toma, pero Sara sigue apretándola entre sus dedos. Está ida. Ángel jamás la ha visto así y se asusta. Busca las palabras adecuadas pero no las encuentra.
–Era un hijo de puta –dice finalmente ella.
–Sí –responde él.
–Merecía esto, ¿verdad?
Ángel no duda la respuesta, pero teme perjudicar la sensibilidad de su pequeña compañera. Responde muy despacio, moderando el tono como jamás pensó que haría.
–Por supuesto. Recuerda lo que no para de repetirnos el Tío: “la vida es una lucha constante, y si no matas, te matan”. Este mundo es una basura, preciosa. Me has salvado la vida y eso es lo que importa. Has hecho lo que tenías que hacer. Estoy muy orgulloso de ti. Te quiero.
Y de seguido la besa hondamente en la frente. Ella no abandona la expresión de odio seco y opaco, pero baja las manos y deja que él tome por fin el arma. El chico se la guarda en el bolsillo; con lo que puede sacar por ella en el barrio, no necesitarán ir al mercado en un mes por lo menos.
–Y ahora vámonos antes de que esto se llene de más pasma. No quiero arriesgarme a comprobar si éste es o no nuestro día de suerte.
No le suelta la mano mientras la guía escaleras abajo, dejando atrás aquel demencial escenario. Desaparecen como si nunca hubieran pasado por allí. Aquel portal, aquel cuerpo abandonado hasta que alguien lo encuentre, aquel descansillo de un edificio cualquiera, entre las plantas séptima y octava, que ha quedado teñido de rojo y rociado de trocitos de cráneo y sesos. El edificio vuelve a reposar en paz del mismo modo que lo hacía sólo unos minutos antes de la llegada de estas tres almas en pena. La sangre, que había esparcido sus gotas por la ropa de la niña, el suelo, la barandilla, el techo, y la pared donde el cadáver se recuesta inerte, se va secando poco a poco antes de que la fuerza de gravedad la lleve hacia abajo. Y justo sobre lo que queda de su cabeza, garabateado en la pared y salpicado por enormes e irregulares lunares bermellones, una pintada que alguien dejó allí clandestina y que nadie se encargará de borrar en mucho tiempo.
Que dice:
REBELIÓN
20.6.19
Ilustración: Kepafrenico
 Kindle
Kindle