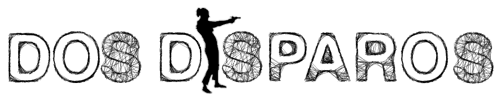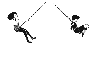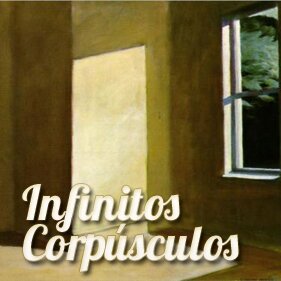No había leído Estrellas Muertas, de Álvaro Bisama. Sabía que se trataba de un buen libro. Los críticos que respeto lo habían aprobado, y los otros, se bajaron los pantalones el año en que se publicó (2010). Mis amigos Franco y Sergio, ambos libreros impecables, me lo recomendaron varias veces. Sin embargo yo había decidido no leerlo. Así, sin más. Y la razón era básicamente porque mis prejuicios no querían que lo hiciese.
Entonces yo leía menos que ahora y no sabía quién era Álvaro Bisama, sabía, en efecto, que circulaba un libro titulado Estrellas Muertas, que contaba la historia de unos punketas de Valpo que eran tragados por sus fantasmas, por sus recuerdos, y que la historia era un fiel retrato de una generación que se había ahogado en su propio vómito, simple y llanamente porque los demócratas de la post-dicta-DURA tampoco los dejaron abrir la boca; es decir: sabía de la existencia del libro, mas nada de su autor.
Bastó con que Bisama abriera la boca para que se me quitaran todas las ganas de leer el libro, para que mi libido lectora, por entonces baja, se desplomara por completo.
Lo vi por primera vez en un canal del cable, en un programa que invitaba a los escritores a hacernos un recorrido por los lugares de Santiago que ellos consideraban que los habían inspirado, o algo así. No me acuerdo de esos lugares; pero sí me acuerdo de la primera impresión que me causó el autor: y me pareció francamente detestable. Demasiado impostado, demasiado arrogante, demasiada gordo… under pero pop, canónico pero anticanónico… No sé si la tele será la culiá o si el reculiao soy yo, pero el Bisama que recepcioné era: un guatón chico pedante/ el típico intelectual nicotínico de café esnob / una especie de Ignatius Reilly endieciochado / un antipático / un narciso / y también alguien solo y triste, y lúcido, muy lúcido. / En definitiva: un montón de prejuicios culiaos que, probablemente, hablen más de mí que de él.
Es normal que a un narciso concienzudo como yo le moleste un narciso lírico, salido del manicomio florido, como el Bisama que yo había dibujado en mis ideaciones bastardas, fundadas en dos o tres apariencias superfluas y, probablemente, en mi malhumor consuetudinario. Y cómo no, si sólo un egocéntrico redomado es capaz de sentenciar a un egocéntrico consumado, porque, a fin de cuentas, mire hacia donde mire, siempre se está mirando a sí mismo, a lo peor de sí, a la parte miserable, abyecta, que a todos los mortales nos pesa por igual y, en mayor medida, a los que miran el mundo desde su ombligo.
Tres años más tarde, sin embargo, ya no me veo igual. Ya no me miro con la navaja pegada al cuello. Tuvieron que pasar muchos libros debajo del puente para que se me ablandara el ojo. O mejor: hubo ciertas lecturas que pusieron el espejo apuntando hacia otro lado, lejos de mí. Que me hicieron la vida más agradable.
Tengo la impresión de que a cierta edad todos empezamos a vernos un tanto patéticos frente al espejo, y es preferible mirarse menos, de lejos. O de soslayo. Llega un punto en que ya hemos visto tantas pifias, propias y ajenas, que la mentira que nos fraguábamos cuando jóvenes se torna insostenible. Al mismo tiempo, también, vamos perdiendo la capacidad de asombro y el pudor. «El pudor tiene la desventaja de que habitúa a mentir», dice Stendhal. Sin embargo, cuando de pronto, o más bien de milagro, volvemos a asombrarnos −ya sea con un libro, con una tormenta eléctrica, con las tetas brincosas de la vecina, o con lo que sea−, nos asalta una especie de redención reconciliatoria con el presente, y sentimos un placer que regocija, que, aunque breve, burla ese vacío que nos ronda como un enjambre de moscas pululando alrededor de la mierda.
Es bueno leer; es bueno, a veces, cambiar el espejo por un buen libro, y que el libro sea un espejo que refleje no solamente un yo sino un ellos, y que de esa imagen pueda latir un nosotros. Eso es lo que hice yo al leer Estrellas Muertas; eso es lo que hizo Bisama al escribirla: silenciarse, escuchar, recordar, darle un latido, aunque breve, a esas estrellas que se fueron apagando con el tiempo.
Porque Bisama nos pone en un café porteño a escuchar a sus personajes (una pareja que hace hora esperando a que abran la oficina para realizar los trámites de su separación), y a su vez, sus personajes escuchan y reconstruyen la historia de otros personajes, tal vez para huir de sus existencias nimias, incomodas, tal vez para estirar el tiempo aunque sea un poquito antes de no volver a verse más, perdiéndose, como dice el narrador, «en el infierno de los detalles para evitar caminar por el desierto de lo real».
Porque, a veces, es necesario reconstituir la historia de los demás para darnos cuenta quienes somos realmente, y entonces nos vemos como esa Javiera, como ese Donoso, como esa pareja sumergida en el incendio de sus recuerdos universitarios, y nos sentimos igual de aplastados, cargando las mismas penas; la cara contrariada de un Chile que no nos escuchó, que nos mintió, que se vendió, porque, finalmente, la democracia no trajo la alegría que nos ofreció.
Triste: porque no hubo revolución, porque ni siquiera transición hubo. Sí, el diccionario es severo: Transición: «Acción y resultado de pasar de un estado o modo de ser a otro distinto». Y entonces miro a mi generación (10 años menor que Bisama) y me doy cuenta que seguimos siendo los mismos, solo que en la mía no hubo, o hubo menos, estrellas que brillaran, porque el neoliberalismo perverso (permítame el pleonasmo) ya nos había opacado a todos, taladrándonos, asfixiándonos. Ahuevonándonos perpendicularmente, oblicuamente. Transversalmente.
Triste, desquiciadamente triste: porque la generación de hoy (que es 10 años menor que yo, y veinte que Bisama) tampoco ha conseguido realizar esa transición, es decir, pasar de un «estado o modo de ser a otro distinto». Porque hay un movimiento estudiantil que lleva dos gobiernos golpeando la mesa, y le siguen dando la espalda.
¡Hasta cuándo!
Los jóvenes de ahora, y los de ayer, y los de anteayer, seguimos aullando escandalosamente el mismo poema que aulló Gingsberg hace 60 años: «He visto a las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura».
Los años pasan, las heridas van quedando, y nosotros vamos creciendo con frustrada ira; pues, poco a poco, vamos resignándonos a cumplir nuestra tarea mediocre de simples testigos, que nos pone, también, en calidad de encubridores de un régimen desgraciado, que se hace el hueón, que piensa en números, no en personas. O sea: que no piensa
Y entonces el cielo se apaga
Y la negrura se nos viene encima hasta dejarnos ciegos:
Inicialmente / nos quedamos inmóviles / pero poco a poco/ nos vamos acostumbrando / a la penumbra. (Julio Núñez Rivera)
A la luz de la penumbra
Vuelven a aparecer nuestras estrellas
En una lista de desaparecidos.
Es bueno, quizá imprescindible, liberarse de los tarados prejuicios que cargamos. Asimismo, suele ser saludable apartarse de la marea espesa de lo novedoso, pescar un libro viejo, o no tan viejo, o simplemente uno que haya sido desplazado de las vitrinas: y ojearlo y llevárselo y leérselo.
De pronto sucede que nos encontramos con la belleza. De pronto Ruido es un espectro de estas Estrellas Muertas.
(De pronto hace bien mandarse un buen rato a la chucha)
De pronto llegará el día en que saldrá una generación a aullar su propio poema.
Ilustración: Thieves of Poetry, de Psiche GC
 Kindle
Kindle